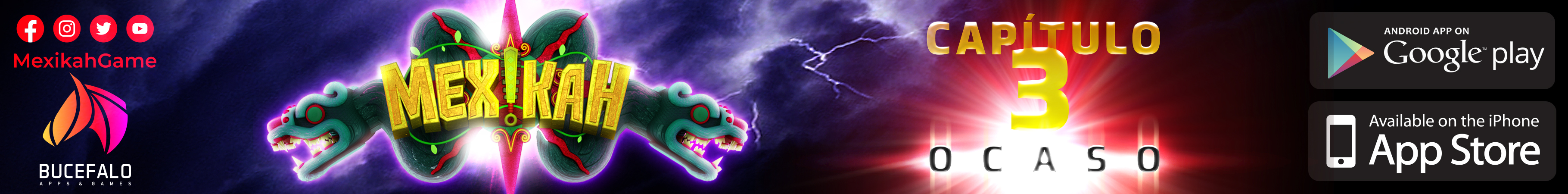Era un amanecer como cualquier otro en la Ciudad de México, el 19 de septiembre de 1985. La gente se apresuraba a sus trabajos y las escuelas se llenaban de risas y sueños de niños. Pero, a las 7:19 de la mañana, la tierra tembló con una furia inimaginable, el suelo se sacudió como un gigante enfurecido. Edificios, calles y sueños se tambalearon en un caos repentino.
El sismo, con una magnitud de 8.1 en la escala Richter, dejó un rastro de destrucción. Edificios emblemáticos se desplomaron como castillos de naipes. La gente corría a las calles, muchos sin zapatos, buscando refugio mientras las nubes de polvo se elevaban. El corazón de la ciudad quedó en silencio, pero pronto los gritos de angustia y los lamentos llenaron el aire…
TE RECOMENDAMOS: Don Goyo, ¿por qué se le llama así al volcán Popocatépetl?
La solidaridad de los mexicanos fue la luz en medio de la oscuridad. Voluntarios, conocidos como “Los Topos”, arriesgaron sus vidas para rescatar a sobrevivientes atrapados bajo los escombros. También hubo figuras públicas como el tenor español Plácido Domingo, quien al tener un familiar desaparecido en Tlatelolco, se unió a las labores de búsqueda y se ganó el cariño del pueblo… del mismo modo que el presidente en turno, Miguel de la Madrid, fue criticado por su tibieza y por la lentitud de sus reacciones.
La tragedia unió al país en un abrazo de esperanza y reconstrucción. Uno de los edificios caídos más emblemáticos fue el Nuevo León, en la Unidad Habitacional Nonoalco-Tlatelolco, donde cientos de personas perdieron la vida. Otros edificios emblemáticos colapsados fueron el Hospital Juárez, el Hotel Regis, el Hotel del Prado y una de las torres del Conjunto Pino Suárez. Además, cayeron decenas de vecindades y edificios viejos en las colonias Centro, Doctores y Roma. Los miles de muertos se acumularon en una improvisada fosa común en el parque de beisbol del Seguro Social.

Pero la tragedia no había terminado. Un día después, el 20 de septiembre, una réplica de 7.5 en la escala Richter —con el mismo epicentro, frente a las costas de Michoacán— sacudió nuevamente la ciudad, sumiendo a todos en el miedo y la incertidumbre. Esta réplica fue como un golpe adicional a una herida aún abierta. Edificios que habían resistido el primer sismo ahora cedieron ante la fuerza de la réplica. La cifra de muertos, ya elevada tras el primer terremoto, aumentó significativamente.
El agua potable escaseaba, por lo que el gobierno del entonces Distrito Federal hizo que pipas con agua repartieran gratuitamente el líquido vital en las colonias populares. Los primeros días, tampoco había energía eléctrica o iba y venía. Las líneas telefónicas tardaron días en restablecer la comunicación. Ante la caída de las señales de televisión —y en tiempos previos a internet—, la única forma en que la población se mantenía informada era sintonizando la radio: todas las estaciones comunicaban los pormenores de la emergencia y daban avisos de gente desaparecida o de gente que quería hacer saber a sus familiares que estaban bien.

Las clases se suspendieron durante casi un mes, en todos los niveles. Muchas de las escuelas habían sufrido daños estructurales o no habían sido sometidas a un peritaje, de modo que por unos meses las clases se dieron en aulas improvisadas hechas con lámina. Poco a poco, la vida fue retomando su curso…
Se estima que alrededor de 10,000 personas perdieron la vida en total debido a ambos sismos; decenas de miles resultaron heridas y otras tantas quedaron sin hogar —se les llamó “damnificados”— y debieron ser reubicados. A pesar de la devastación, surgió una profunda unión y resiliencia en el pueblo mexicano, que hoy perdura como un testimonio de la fortaleza ante la adversidad.